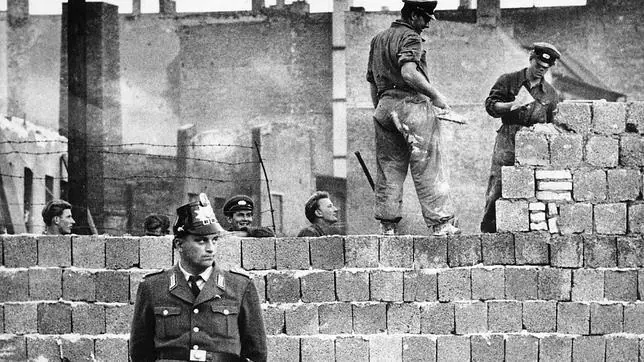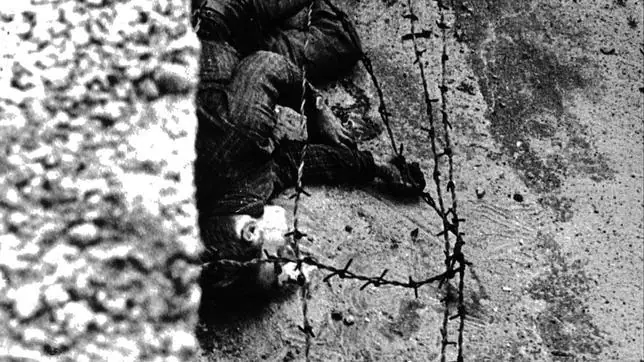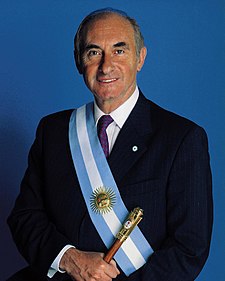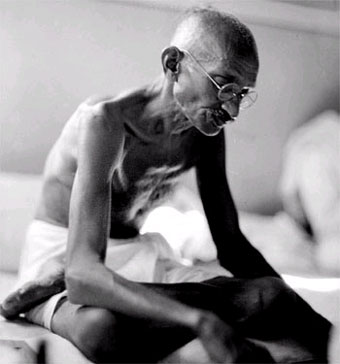El rey Juan Carlos expresó “comprensión, si es que no incluso simpatía” por los golpistas del 23-F de 1981. El entonces embajador de Alemania en Madrid, Lothar Lahn, informó a su Gobierno de las palabras “casi de disculpa” que el Rey dedicó a los militares sublevados contra el Gobierno de Adolfo Suárez. En una reunión privada entre el embajador y el Jefe del Estado que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 26 de marzo, don Juan Carlos explicó a Lahn que los militares conjurados “solo querían lo mismo a lo que todos aspiramos: el restablecimiento del orden, la disciplina, la seguridad y la calma”. El despacho 524 enviado por Lahn a Bonn, cuyo contenido recoge el semanario Der Spiegel en su edición del lunes, se publicará íntegro en el mes de febrero.
La Casa del Rey ha dicho: "El papel del Rey para toda la sociedad española en defensa de la Constitución y de la democracia está claro". También ha indicado que "habría que ver los motivos que llevaron al embajador a hacer este cable y saber si hubo otros anteriores o posteriores y por lo tanto si su opinión varió", informa Mabel Galaz.
El Embajador alemán cuenta, además, que el monarca planeaba interceder ante el Gobierno y ante la Justicia Militar para que Antonio Tejero y los demás involucrados “no les sucediera nada demasiado grave” como consecuencia del 23-F. Porque a fin de cuentas, cita el diplomático a don Juan Carlos, los golpistas “sólo querían lo mejor”. De acuerdo con las referencias publicadas ahora en Alemania, el Rey “no expresó indignación ni repulsa hacia los actores” del golpe.
Las informaciones que el Embajador envió a Bonn denotan cierta sorpresa ante la actitud del Rey frente al complot militar. Explica que el Jefe del Estado constitucional culpaba de la intentona militar al presidente del Gobierno democráticamente elegido, Adolfo Suárez. Refiere Lahn que el Rey le detalló cómo Suárez “despreció al Ejército”. Él le había aconsejado al Presidente que “tuviera en cuenta las peticiones de los militares”. Hasta que ellos “empezaron a actuar por su cuenta”.
Lahn cuenta en su cable diplomático que el Rey se reconoció “decepcionado” por la crucial implicación del General Alfonso Armada en el intento de derrocar al Gobierno. Explica que Armada se aprovechó de su proximidad al monarca, de quién había sido secretario durante años, para hacer creer a los conjurados que actuaba con la connivencia real. En marzo, don Juan Carlos esperaba que el episodio “se olvide cuanto antes”. Expresó su convicción de que no se repetiría una intentona de ese tipo. No sólo no se ha olvidado, sino que se recuerda como la principal contribución del rey a la preservación de la democracia.
El Gobierno alemán ha desclasificado este y otros documentos diplomáticos de la época, que se publicarán en las próximas semanas en el volumen más reciente, correspondiente a 1981,de la serie “Actas de Política Exterior de la RFA”. La autobiografía del también diplomático Klaus Wilhelm Platz describe a Lothar Lahn como “uno de los más capaces y experimentados diplomáticos” con los que contaba la Oficina de Exteriores de Bonn en los años 70 del siglo pasado. Ambos compartieron destino chileno durante algunos años. Según su testimonio, Lahn “dominaba la lengua española”. Esto le habría permitido departir en castellano con el Rey.
¿Por qué, se preguntan en Der Spiegel, contó el Rey todo esto a un diplomático alemán? Proponen que, quizá, lo hizo confiando en su discreción. O tal vez para quitar hierro a la situación y contribuir a que la democracia española recuperase algo del prestigio perdido. También es posible que creyera, con razón o sin ella, que su interlocutor pensaba igual. Lothar Lahn fue embajador de la RFA en España entre 1977 y 1982. Cuando se reunió en el monarca, el diplomático tenía 59 años. Lahn tenía experiencia con golpistas: había representado a su país en Chile en los años del Golpe militar de Augusto Pinochet en 1973. Murió en 1994.